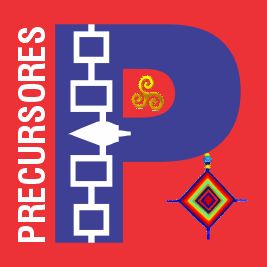Por Jorge Rendón Vásquez
Hace cien años, el 15 de enero, el gobierno estableció la jornada de 8 horas, tras una huelga general que había empezado días antes.
Lima y Callao despertaban entonces al capitalismo industrial.
Las empresas textiles, de electricidad, fundición, comerciales y bancarias y los talleres artesanales se reproducían.
En ese momento, Lima tenía unos 176,000 habitantes y comprendía el Cercado, los Barrios Altos y Bajo el Puente, un espacio en el cual ocho líneas de tranvías eléctricos aseguraban la circulación urbana, a las que se añadían una a Chorrillos y otra al Callao.
Para hacer funcionar estas empresas sus propietarios reclutaban trabajadores, en su mayor parte mestizos, que vivían en pequeños cuartos de viejas casas y callejones, muchos de ellos inmigrantes provincianos. Los puestos de oficina fueron cubiertos por vástagos de las familias blancas venidas a menos.
Era un capitalismo emergente que, como uno de sus efectos, turbaba la quietud mayestática, monástica y estéril de Lima, heredada del virreinato.
Los obreros ingresaban a sus centros de trabajo muy temprano y salían unas doce horas después; y parecía no importarles ser explotados tanto. Estaban contentos; tenían de qué comer ellos y sus familias, y sus hijos iban a las escuelas primarias. Algunos leían los periódicos, revistas y libros que se distribuían en Lima. En suma, se asimilaban a la vida urbana, tan distinta y paupérrima para ellos, pero mejor y alentadora de esperanzas que la existencia feudal, bucólica y pueblerina que habían dejado atrás.
El promotor intelectual de la jornada de ocho horas
Manuel González Prada había retornado de Europa en mayo de 1898. Seis años antes, su esposa y él habían partido a Francia luego de intuir que sus discursos iconoclastas habían tocado fondo y serían leídos en adelante, tal vez, sólo como piezas literarias. Volvía cargado con la materia más explosiva y peligrosa para el establishment: la ideología anarquista, que cuadraba bien con su rechazo a las arbitrariedades y los abusos del Estado oligárquico y mostraba la realidad de la explotación de los trabajadores.
Sus discursos se orientaron, por lo tanto, a ilustrar a quienes podrían ser los actores de un cambio fundamental en el Perú.
En 1906 publicó su primer artículo sobre la jornada de 8 horas y continuó esta campaña con otros que dio a conocer en los años siguientes al celebrarse el 1º de Mayo. Varios de los trabajadores más instruidos de Lima se le acercaron, y él los recibió en su casa, afable y familiar. Les expuso lo que pensaba y promovió sus intervenciones para llevarlos al convencimiento de que no eran sólo esclavos asalariados, sino, sobre todo, personas cuyo intelecto debía cultivarse para comprender que formaban una clase social distinta y aspirar a la libertad que los derechos sociales podrían darles. De esas lecciones entre estantes colmados de libros salió, como una tarea concreta para ellos, el planteamiento de la jornada de 8 horas y la convicción de que podrían conquistarla. El periódico La protesta, publicado por el trabajador anarquista Manuel Caracciolo Lévano se aplicó a difundir este planteamiento.
Manuel González Prada no pudo ver la culminación de sus enseñanzas. Falleció repentinamente el 18 de julio de 1918.
La gran huelga por la jornada de 8 horas
En diciembre de ese año, el grupo de trabajadores anarquistas discípulos de Manuel González Prada movilizó a sus compañeros de Lima y exigió al gobierno el establecimiento de la jornada de 8 horas. Invocaron como causa inmediata que en la Ley 2851, de protección de las mujeres y los menores, que acababa de aprobarse, se había dispuesto para ellos esta jornada, y reclamaban su extensión a los demás trabajadores. El gobierno de José Pardo rechazó de plano esta petición y reprimió las manifestaciones obreras. Pero la agitación se extendió. El comando de lucha de los trabajadores, cuyo núcleo estaba constituido por Nicolás Gutarra, Adalberto Fonkén y Carlos Barba, llamó a la huelga general, y esta orden fue acatada por la mayor parte de trabajadores. El lunes 14 de enero la paralización en Lima, Callao y Vitarte era casi total, y la represión de las manifestaciones obreras por la Gendarmería y el Ejército se hizo más violenta, medida complementada con la clausura del diario El Tiempo, en cuyas páginas José Carlos Mariátegui informaba día a día la evolución del conflicto y alentaba a los trabajadores con sus artículos de opinión.
Pero el gobierno tuvo que ceder, y al día siguiente expidió el decreto supremo, que firmaron el presidente José Pardo y su ministro de Fomento M. A. Vinelli, estableciendo la jornada de ocho horas en todas las actividades.
Este fue el único derecho social de gran importancia alcanzado por los trabajadores del Perú gracias a la adopción por sus dirigentes más destacados de una ideología que lo postulaba, a la difusión por estos de su necesidad y a su firme y perseverante movilización. Fue también la primera gran conquista social de los mestizos contra el poder blanco.
Hacia la semana de 40 horas
Cien años después el Perú es otro.
Lima tiene más de 10 millones de habitantes y sus urbanizaciones inmediatas avanzan hasta Lurín, Chosica y Ancón. En el gran mercado que es el Perú de ahora, las empresas capitalistas se han multiplicado, y año tras año llegan más inversiones. Grandes cargueros desbordantes de containers con mercancías de todo el mundo arriban al Callao y a otros puertos del país, y se van colmados de productos peruanos; en numerosas empresas la producción se ha potenciado con la introducción de máquinas y procesos más eficientes y el concurso de trabajadores mejor formados; el transporte de personas y bienes por tierra y aire sigue expandiéndose a pasos agigantados; gran parte de las operaciones bancarias ha sido delegada a cajeros automáticos; en más hogares son de uso común los enseres de procedencia industrial; los vehículos automotores se han hecho más accesibles a muchos y congestionan las ciudades; y todo el mundo se comunica y trabaja con computadoras y celulares.
Sin embargo, la jornada de 8 horas y la semana de 48 persisten por la imposición de una norma que, aunque fue una innovación necesaria hace cien años, hoy es arcaica.
A diferencia de ella, la mayor parte de la normativa en otros campos ha sido renovada y, en ciertos casos, cambiada totalmente.
¿Por qué esta adoración a una jornada conservada como una norma sacra cuando ha sido abandonada en muchos países del mundo?
Evidentemente, porque la mayor parte de trabajadores peruanos desconoce las ideologías creadas para su liberación o porque aquellas en las que creían languidecen, y se dejan estar a la espera de un milagro que nunca llegará. Han olvidado o ignoran que constituyen un clase social que unida podría ser la fuerza de contención más potente del poder empresarial.
La expoliación del trabajo asalariado en una jornada y una semana ahora excesivas, desgastantes y estresantes, es una fuente de enriquecimiento suplementario de los empresarios y un subsidio a los consumidores de los bienes y servicios que ese trabajo suministra. Los trabajadores tienen derecho a un mayor tiempo libre.
Una posición racional en este campo y en este momento es, por consiguiente, la adopción de la semana de cuarenta horas, un nuevo límite que la ley podría establecer y se hallaría por debajo del máximo señalado por la Constitución, mientras se le da a esta un nuevo texto en este aspecto.
Hace cien años, los abogados empresariales pronosticaban que muchas empresas quebrarían si se adoptaba la jornada de ocho horas. Nada de esto sucedió. Demostrando que seguían gozando de buena salud, las empresas siguieron haciendo utilidades, tras adaptarse a la nueva jornada laboral.
De establecerse la semana de 40 horas ocurriría otro tanto. El tiempo de trabajo global se redistribuiría entre los trabajadores en aptitud de trabajar, sin suscitar problemas que no pudieran ser solucionados por los aparatos productivo y estatal.
(12/1/2019)