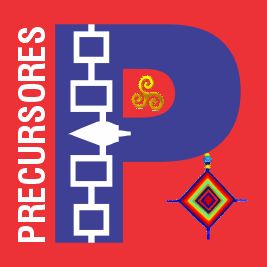Por: Jorge Rendon Vásquez
Nació un día como hoy, el 26 de noviembre de 1903, en Viraco, un antiquísimo pueblo suspendido en una cornisa de los Andes peruanos. Sus padres lo inscribieron como Alejandrino, nombre que a él nunca le gustó y que por propia decisión cambió desde muy niño por Roberto.
Reclamado por las tareas en la pequeña chacra de sus padres, solo lo dejaron asistir a la escuela primaria hasta el tercer año. No obstante, él, por una rara pero maravillosa intuición, fue haciendo de su escritura un dechado de caligrafía clara y linda.
A los dieciséis años su abuelo materno Salvador lo llevó a Madre de Diós a buscar oro. Estuvo allí unos dos años metido en un río con una batea, lavando la arena hasta que la suerte le deparase una rayita dorada. Halló algunas tras días y semanas de mirar como se escurría la arena con el agua, pero todas fueron para el abuelo. Se enroló entonces en el ejército, sirviendo en el cuartel de Sicuani dos años.
Cuando retornó a Viraco, se dio cuenta de que ese pueblo ya no era para él y se fue a Arequipa donde permaneció varios años trabajando en la carpintería de un hombre apellidado Llerena. En esa ciudad conoció a su compañera de toda la vida, también de Viraco, y luego, juntos, se fueron a Lima. Él, a ingresar a la Escuela de la Policía que acababa de crear el gobierno de Leguía, bajo la conducción de una misión española, y buscaba jóvenes provincianos mestizos, y ella, para emplearse como costurera. Luego fue el servicio en Puno, Arequipa y Cusco, la familia y los tres hijos que nacieron en estas ciudades.
Fue un hombre de gran inteligencia, se diría pragmática, honesto a carta cabal y con la noción del servicio público como el norte de su vida que hizo de la educación de sus hijos un bien tan imprescindible y natural como el aire, el agua y el alimento, no exento de obstáculos que solo podían vencerse con voluntad, obstinación e inteligencia.
Murió un día de febrero de 2001, en Lima.
Para él, un recuerdo y un brindis.