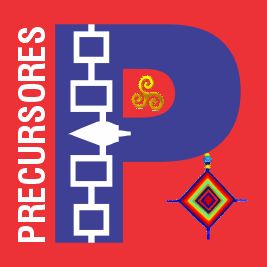(Del libro de relatos “Una ráfaga de amable brisa“)
Por: Jorge Rendón Vásquez, Lima, Tarpuy, 2015)
Sucedió una tarde de mayo.
Habían concluido las clases y, sin proponérselo, Rafael se apartó de sus compañeros con quienes iba a los dormitorios, y se dispuso a atravesar el largo pabellón administrativo del Colegio Militar. Por lo general, los cadetes ingresaban a ese edificio sólo para ocuparse de algún trámite o, lo que era más raro aún, cuando los llamaban por algún asunto no siempre grato. El ambiente rezumaba la frialdad de la organización y limpieza de los antros burocráticos muy vigilados. Varias oficinas estaban ya cerradas y, en las abiertas, el personal civil se preparaba para irse.
De pronto, un cartel exhibido en una vitrina atrajo su atención: en grandes letras anunciaba un concurso interescolar de composición literaria. Lo convocaba el Club de Leones de Lima, con el auspicio del Ministerio de Educación. En letras más pequeñas se indicaba el tema: ¿Cuál es mi vocación y cómo pienso realizarla? Cada trabajo debía tener no menos de diez páginas ni más de treinta, a máquina, y ser presentado a más tardar el 31 de agosto. El premio consistía en mil soles, una suma equivalente a más del triple de la pensión mensual de los cadetes pagantes.
Dos noches después, mientras esperaba el sueño, Rafael recordó el aviso y lo asaltó una suerte de curiosidad. Se preguntó si alguno de sus compañeros lo habría visto.
A las tres de la tarde del sábado siguiente salió con sus condiscípulos del colegio.
La Lima de entonces, con sus viejas casas, balcones cerrados y calles apenas holladas por automóviles, camiones y tranvías, traslucía una tranquilidad con aire aún virreinal.
A las seis de la tarde llegó a una callecita de Santa Beatriz, contigua al parque de la Reserva, donde vivía la chica que había conocido el sábado anterior en la casa de sus tíos.
Lo estaba esperando. Era delgada y de menor talla que él. Calculó que sería uno o dos años mayor. Tenía el cabello castaño claro, los ojos verdes, la boca pequeña y la forma del rostro como un corazón. Se saludaron coincidiendo en su alegría y se internaron en el parque de la Reserva.
A él le agradó que ella le hablara, y pronto se dio cuenta de que eso parecía gustarle a ella mucho más que a él. Lo puso al tanto de su familia, sus amigas, el colegio que había dejado dos años antes, su barrio y su trabajo como empleada en un ministerio que un tío de la Marina le había conseguido. Rafael advirtió que su austero y distinto repertorio no despertaba el interés de la chica. Y la charla comenzó a languidecer.
De pronto, ella dijo:
—¡Vámonos! Tengo que hacer en mi casa.
Al dejarla en la puerta, Rafael vio claramente que esa relación había nacido muerta.
Varios días después, tras concluir las clases de la tarde, Rafael volvió a pensar en el concurso.
El sol caía sobre el océano entre una muchedumbre de cúmulos dispersos, y la brisa marina refrescaba el ambiente. Se sentó en una banca y borroneó algunas frases sobre el tema. Era la primera vez que experimentaba ese impulso. En otras ocasiones, mientras leía un cuento o una novela, se había dicho que sería lindo escribir. Le gustaban las novelitas de detectives y había leído innumerables cuentos de misterio y algunas novelas francesas. Se había habituado, además, a tomar apuntes en las clases, un ejercicio que aguzaba su atención, le confería una destreza singular en el dominio de las lecciones y le evitaba recluirse en las aulas hasta las once de la noche para repasar las lecciones, como hacían sus condiscípulos. Y, de pronto, le sobrevino la risueña intuición de no hallarse tan desvalido para escribir sobre el tema del concurso.
Una parte de la política educativa del colegio era la información sobre las carreras que los cadetes podrían seguir al terminar la educación secundaria. Para ilustrarla, la dirección invitaba a ciertos profesionales de gran prestigio a exponer ante los cadetes del quinto año las excelencias de sus profesiones. La mayor parte, lo hacía bien. Sus conferencias les salían como piezas oratorias, no exentas de humor, al cabo de las cuales muchos cadetes quedaban convencidos de que ese era el camino, hasta el próximo discurso en que desertaban de su anterior decisión. Recordando estas conferencias, Rafael llegó a la conclusión de que no debía incurrir en el error de redactar un inventario de posibilidades, sino algo distinto, aunque no pudo imaginar qué podría ser.
Desde la banca, divisó a dos oficiales que caminaban por la pista central, conversando, y le surgió la pregunta de si alguno de ellos podría ayudarlo. Pero, al cabo de un momento, se convenció, sin una razón suficiente, de que intentarlo siquiera sería inútil. Pensó en los profesores. Mas tampoco halló alentador recurrir a alguno. Estaba, pues, solo, y solo debía resolver su problema. Un toque de clarividencia lo iluminó: ¿por qué no ir a la biblioteca del colegio?
Esta biblioteca, poco frecuentada, disponía de una buena cantidad de libros aparentes para alumnos de secundaria. Buscó en el fichero y lo primero que pidió fue Ariel del uruguayo José Enrique Rodó, y El hombre mediocre del argentino José Ingenieros. Desde sus primeras páginas, tuvo el convencimiento de haber acertado; lo transportaban a una alegre fiesta de promisorias ideas para sus inquietudes de adolescente y, mientras tomaba notas, su mente comenzó a trabajar a gran velocidad.
Su siguiente paso fue ir a la Biblioteca Nacional donde, por la cantidad de literatura sobre las profesiones, tuvo que ser muy selectivo.
La cosa marchaba bien, hasta que en cierto momento recordó que el tema del concurso no era la vocación en general, sino la suya en particular. Como muchos de sus compañeros, Rafael se inclinaba hacia la ingeniería, subyugado por el horizonte abstracto y misterioso de la matemática, aunque nunca le hubieran enseñado a vincular las fórmulas algebraicas con las realizaciones de la ciencia y la técnica. Más allá de la suerte que pudiese correr su trabajo, la pregunta del concurso lo obligaba a darse una respuesta sobre lo que él haría luego de concluir la educación secundaria.
El domingo siguiente halló un inusitado derrotero en un diario que había tomado partido por la defensa del petróleo. En la biblioteca del colegio encontró más información. Era impresionante: el petróleo movía al mundo desde su extracción hasta su consumo cotidiano. Escribió una frase que ingresó luego sin cambios en su trabajo: el petróleo es el oro negro del cual depende la vida o la muerte de la civilización. De allí a identificar la ingeniería química del petróleo como la carrera que le gustaría seguir sólo había un breve paso, y él lo dio. Estudiaría en la Escuela de Ingenieros de Lima. A partir de ese momento, el plan se organizó por cuenta propia. Del tema central surgieron ramas, y las ideas le fueron brotando como hojas tiernas a medida que escribía, llenando las páginas del cuaderno con su letra rápida. Revisó el trabajo completo un par de veces, corrigiéndolo, cuidando sobre todo la sintaxis y la ortografía, y rehaciendo las páginas demasiado garabateadas. Finalmente, copió el trabajo completo en un cuaderno.
No era, sin embargo, en manuscrito como el trabajo debía presentarse, y él no disponía de una máquina de escribir en la casa del tío que lo hospedaba los sábados, ni sabía escribir muy rápido con ese aparato. Estaba a mediados de agosto y el plazo se vencía a fines de ese mes. Una idea salvadora acudió presurosa. ¿Por qué no pedir a la administración del colegio que le permitieran usar una de sus máquinas? Cuando preguntó allí, lo dirigieron a la sección psicopedagógica, donde una secretaria lo derivó a su jefe, un brillante profesor de la Universidad de San Marcos, según lo supo después. Era bajito, grueso, con el rostro vuelto hacia un lado y los ojos redondos de mirada intensa. Se imaginó que debía de estar por los cincuenta años. Rafael le manifestó lo que quería y, para su sorpresa, el profesor lo escuchó con deferencia y le pidió el cuaderno. Lo revisó, deteniéndose en algunas páginas. Rafael observaba su expresión, tratando de adivinar lo que pensaba. El profesor le hizo algunas preguntas que Rafael absolvió sin vacilar. Luego, le dijo:
—Lo felicito, cadete. Yo haré copiar su trabajo en mi oficina, después vendrá a firmarlo y nosotros lo remitiremos.
—Gracias, señor.
—¿Ha elegido ya un seudónimo?
—Sí, señor. Lavoissier.
—¿Un francés?
—Fue uno de los padres de la Química moderna.
En adelante, decidió olvidarse del concurso. Había trabajado mucho. Pero no abrigaba ninguna esperanza, y la rutina del colegio volvió a absorberlo.
Al terminar setiembre, lo llamaron de la dirección del colegio. Vestía el único uniforme de fajina, salvado de una incursión practicada por algún alma desprejuiciada que había decidido apoderarse de sus dos uniformes de aulas. El director, un coronel gordezuelo, no muy alto, de rostro liso y voz modulada en tono de falsete, no pudo evitar un rictus de escandalizada contrariedad al fijarse en el impropio atuendo del cadete. Reprimiendo apenas su disgusto y con cara de compromiso, le anunció que había ganado el concurso interescolar y que lo felicitaba. Sin abandonar la posición de atención, Rafael agradeció la información y, cuando el coronel añadió: “Es todo, cadete”, dio media vuelta y salió de la oficina.
Lo primero que Rafael hizo luego fue visitar al profesor de la sección psicopedagógica para agradecerle. Él ya lo sabía, pero se había abstenido de decírselo por disposición expresa del director, quien entendía que era de su función anunciar con exclusividad una noticia más importante que el triunfo del colegio en un campeonato de atletismo, natación o fútbol.
A partir de ese momento se sucedieron varios actos, cuya programación le fue comunicada a Rafael por “el conducto regular”.
El primero fue una mención laudatoria en el parte diario leído a los cadetes, en la formación de la noche.
El segundo consistió en la comunicación de que la entrega del premio sería en el famoso restaurante La Cabaña del parque de la Exposición, a mediados de octubre.
El domingo, Rafael leyó en el diario El Farol de la Capital la noticia de este concurso y sus resultados. Lo mencionaban como ganador del primer premio, y a una alumna del colegio María Alvarado, llamada Consuelo Fañez, como ganadora del segundo premio.
A las doce del día indicado para esa ceremonia, el director del colegio y él llegaron al restaurante La Cabaña.
Las mesas del vasto salón con grandes ventanales estaban ya ocupadas.
Los ubicaron en la mesa central, en la que ya habían sido instalados el Ministro de Educación, los directivos del Club de Leones, la alumna del colegio María Alvarado, ganadora del segundo premio, una jovencita delgada de afilado perfil y la piel de una tersura mate y pálida, y la directora de este colegio, una simpática dama norteamericana que debía de estar sobre los cuarenta años. En las demás mesas se veía a numerosos generales y coroneles del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y a civiles de edad media y mayor vestidos con elegancia. Rafael notó que los asistentes parecían conocerse y que conversaban con gran familiaridad. Se volvió hacia la alumna del colegio María Alvarado, quien le sonrió. Su semblante y mirada inteligente y franca le infundieron confianza, y le dijo en voz baja:
—Es la primera vez que concurro a una sesión almuerzo.
—Yo también —respondió ella.
—No puedo decir que me guste.
—Ni a mí.
Siguieron hablando y sonriendo discretamente. Rafael percibió su diálogo límpido, no sólo por su lenguaje particular de adolescentes, sino porque discurría en el cauce en el que ambos se habían introducido al participar en el concurso.
Sin desatender a Consuelo, Rafael no dejaba, sin embargo, de observar a los comensales mayores para no equivocarse en las reglas de etiqueta. En cierto momento lo nombraron y, ante una invitación del maestro de ceremonias, se levantó y fue a recibir del presidente del Club el diploma de ganador y un sobre con un cheque. Emocionado, sintió apenas los aplausos de los asistentes. Retornó a su asiento con un aplomo más fingido que espontáneo.
Llamaron luego a Consuelo. Cuando ella volvió, Rafael le extendió la mano, y en su cálido apretón sintió su simpatía y sinceridad.
El siguiente acto fue una invitación de la directora del colegio María Alvarado, al director del Colegio Militar y a Rafael a una función de danza a cargo de las alumnas. Consuelo estaba encantadora con un traje sastre y zapatos con tacones. Se sentaron juntos y conversaron como antiguos amigos.
Entre los varios números, a Rafael le agradó sobremanera la hermosa canción Ronda de los enamorados de la zarzuela de Soutullo y Vert La del Soto del Parral. Le hizo entrever el maravilloso mundo hacia el que se estaba elevando luego de su exitoso comienzo. Le hubiera gustado continuar conversando con la delicada y linda Consuelo, pero le fue imposible por la severa aunque diplomática vigilancia de la directora del Colegio.
Finalmente, esta y Consuelo fueron invitadas a visitar el Colegio Militar un mediodía, y a almorzar en el gran comedor. Acompañadas del director y de Rafael, desfilaron ante los oficiales y los novecientos cadetes sentados ante las mesas. Rafael tuvo que aparentar cierta displicencia, dominando su temor a deslizarse en algún error de comportamiento. Pero no podía remediarlo y, en algún momento, se dijo que esos debían de ser los inconvenientes adicionales de ganar un premio con tanto trabajo. Tampoco esta vez pudo seguir conversando con Consuelo por la invisible presión de esa multitud que no les sacaba los ojos de encima. Pudo decirle, sin embargo, que desearía verla de nuevo, y ella le deslizó un papelito que ya tenía preparado.
Se encontraron el sábado siguiente en el jirón de la Unión, frente al cine Biarritz, y comenzaron una charla que ambos impulsaron con alegría y entusiasmo con temas que conocían y les interesaban. Sacaron las entradas para ver el film Carmen, con Viviane Romance como protagonista. Ella no quiso aceptar que Rafael pagase su entrada, y esto fue para él otro punto que ganaba Consuelo.
Al despedirse en la esquina de la casa de Consuelo, ella le dijo:
—Por dos semanas me será imposible verte; quiero terminar bien los exámenes, y creo que tú también. ¿Cómo podría comunicarme contigo?
—No tengo ni idea. Y que me llames por teléfono al colegio me parece difícil.
—Podría escribirte a alguna parte.
—A la casa de mis tíos, adonde voy los sábados.
—Dame la dirección.
Rafael se la dictó. Luego ella le dijo:
—¡Bésame!
Rafael lo hizo, primero con delicadeza y después tomándola de la cintura con decisión, como si hubiese estado esperando ese momento hacía mucho. Estuvieron un rato largo besándose apasionadamente en la penumbra de la calle arbolada.
Ella se soltó y, sin decirle ya nada, caminó hacia su casa.
A mediados de diciembre, sus tíos le entregaron a Rafael una carta. Era de Consuelo. Le hacía saber que por esos días viajaría a Estados Unidos a estudiar en la universidad de Columbia con una beca que su colegio le había conseguido, y que le escribiría luego que se instalase allí.
Nunca volvió a tener noticias de ella. Lo que sí supo Rafael fue que Consuelo le había mostrado el tipo de mujer que le gustaría tener. Y eso valía tal vez más que el premio que había obtenido.
Hizo otra constatación. Abstraído por su súbita pasión literaria, había ganado un concurso construyendo un futuro ficcional sobre una carrera que le era imposible seguir. Él había estado en el Colegio Militar como becario, y sus padres no hubieran podido pagarle los estudios de ingeniería química, ni mantenerlo en la Capital.
Volvió a Arequipa a fines de diciembre y fue de inmediato a la universidad.
Un destello lógico le mostró, entonces, una nueva perspectiva. Si él había ganado un concurso literario, ese debía de ser el mensaje del futuro para él. Postuló e ingresó a la Facultad de Letras.
La convocatoria que una tarde lo llamara en silencio desde una aislada vitrina en el pabellón administrativo del colegio había sido el detonante de su vocación. Y así fue, y siempre recordó con gratitud ese momento.
(Noviembre de 2010)
Estimados amigos:
A unos días de llegar al año 2024, les sugiero hacer un paréntesis en el tráfago del existir tan movido en todas partes y escuchar una bella canción. Es La ronda de los enamorados de la zarzuela La del Soto del Parral. La música, expresión del alma popular española, fue compuesta por los maestros Reveriano Soutullo y Juan Vert. La entona un coro de vecinas y vecinos de Baeza, Jaén, Andalucía.
Escuché por primera vez esta canción en octubre de 1948, en el Colegio María Alvarado de Lima. La cantó un coro de chicas de secundaria y, creo, en ese momento entendí que mi mundo interior podía y debía caminar por ese panorama que nos ofrecía lo más elevado de la civilización occidental. Por qué estuve allí, pueden verlo en el relato autobiográfico que les remito en el cual me representa Rafael.
Les deseo éxitos, satisfacciones y, sobre todo, salud en el nuevo año.
Cordialmente
Jorge Rendón Vásquez
(27/12/2023)